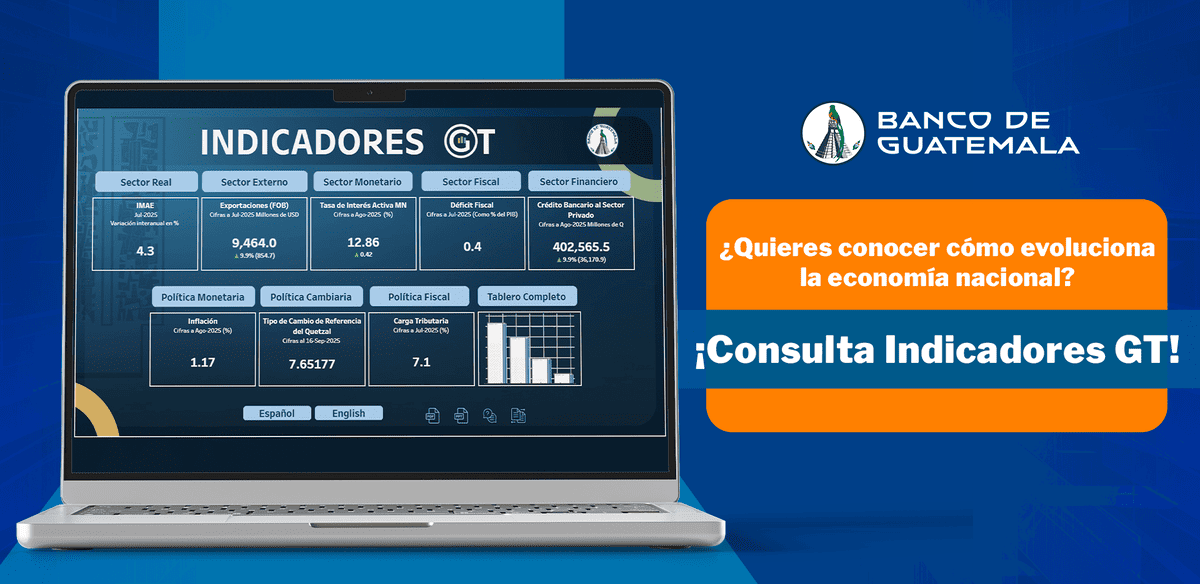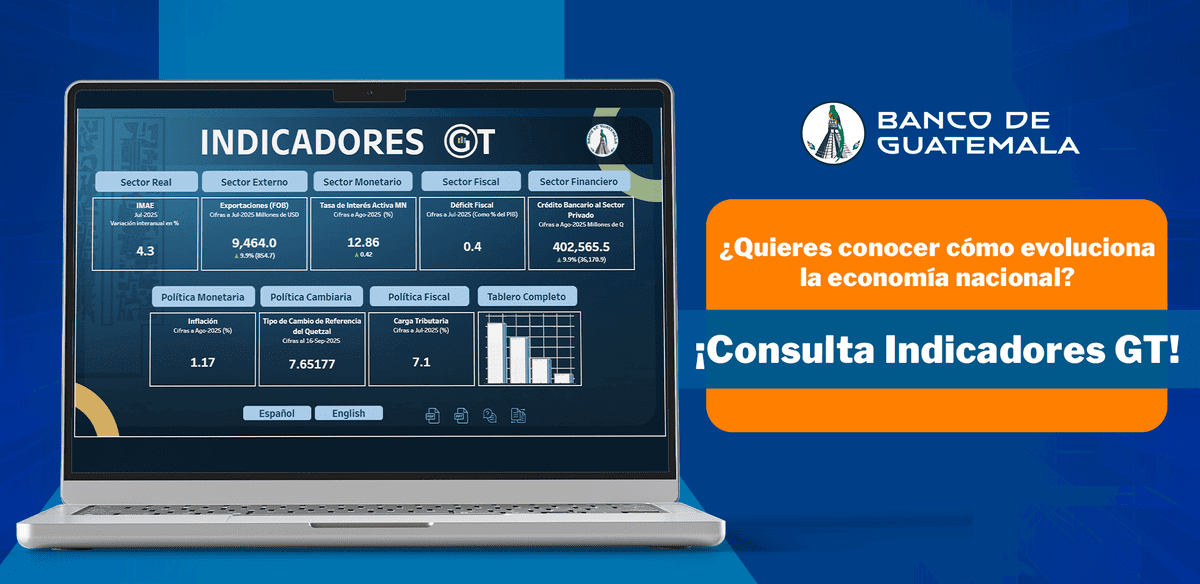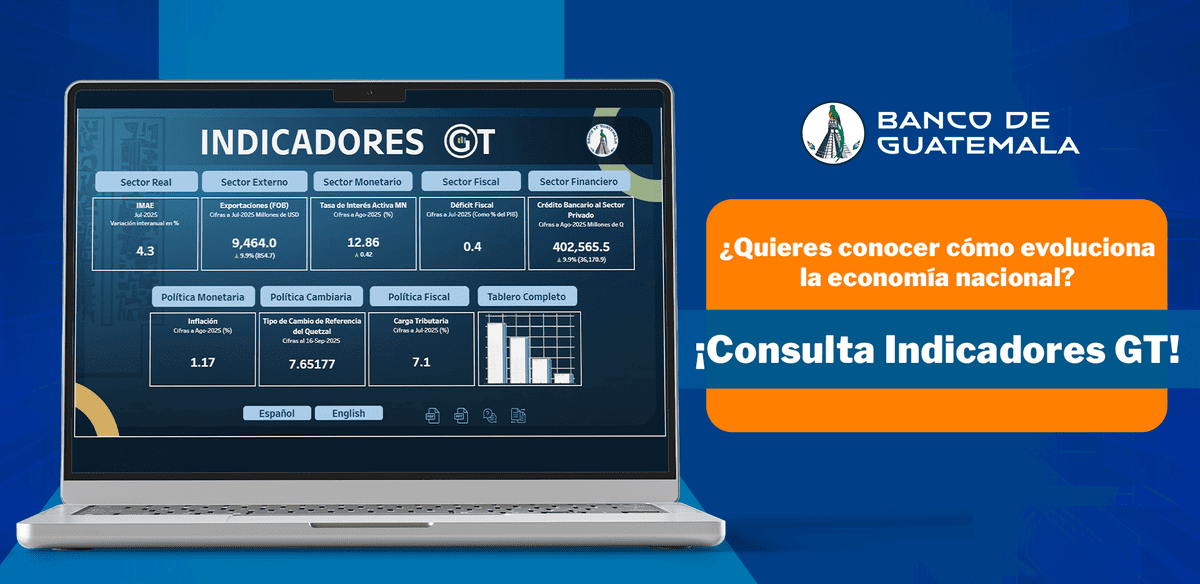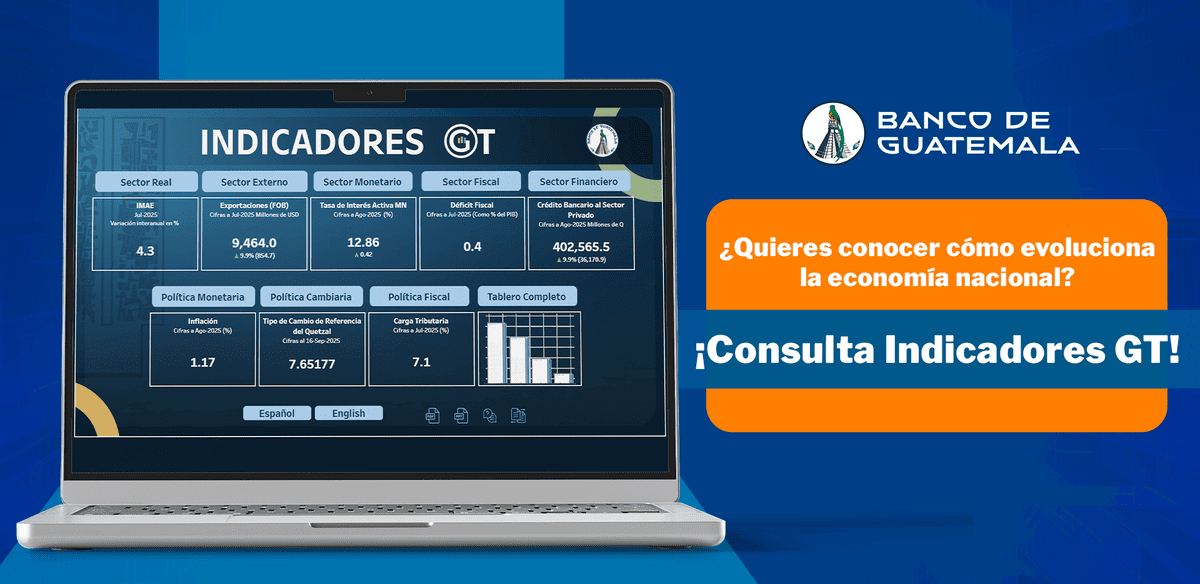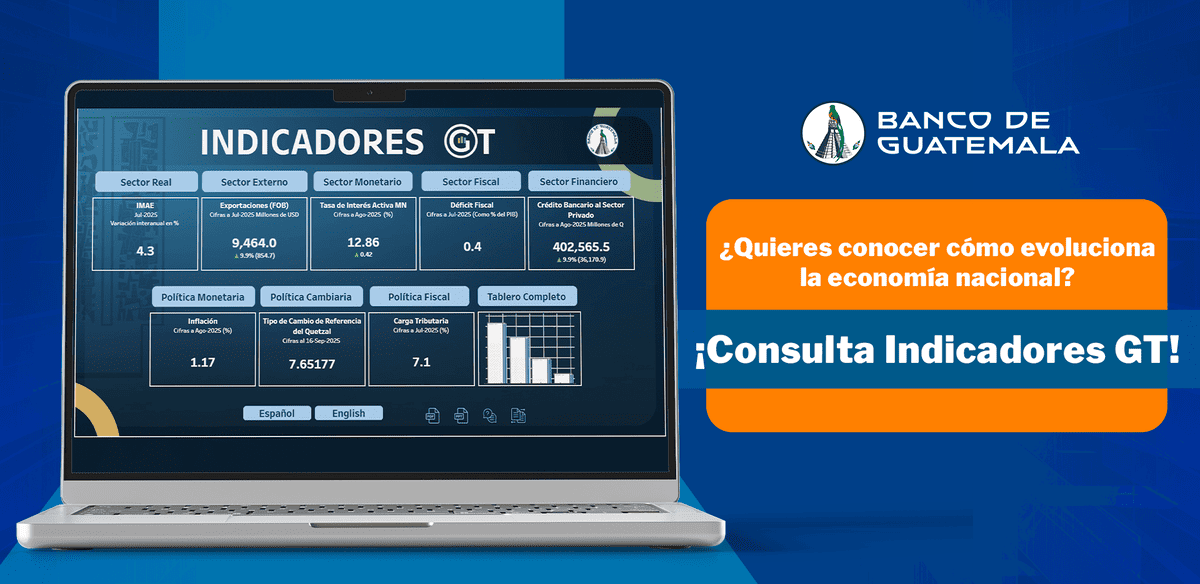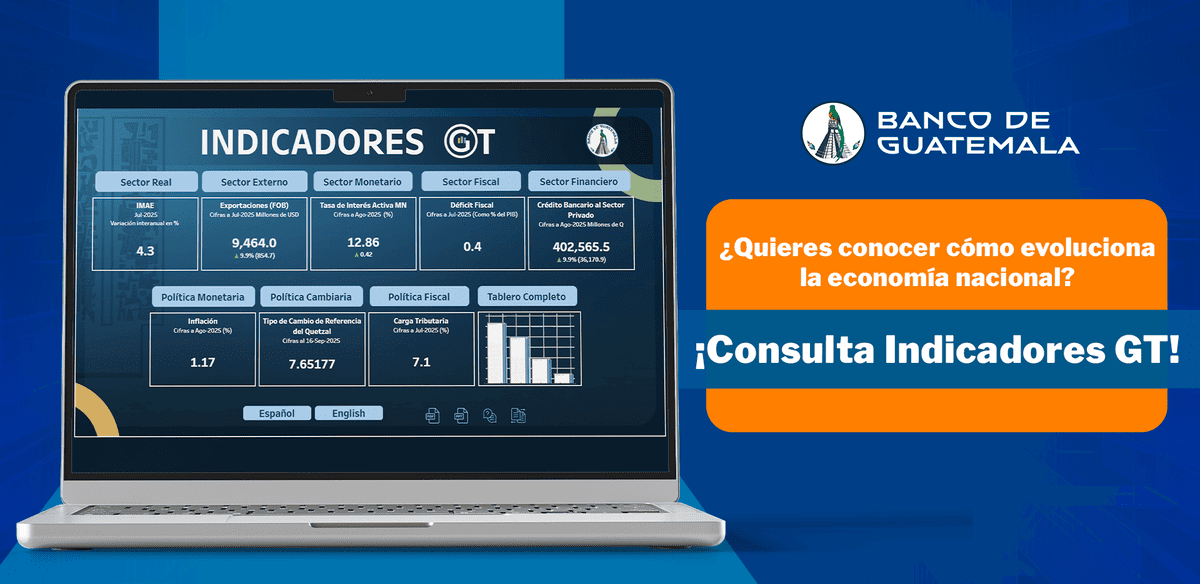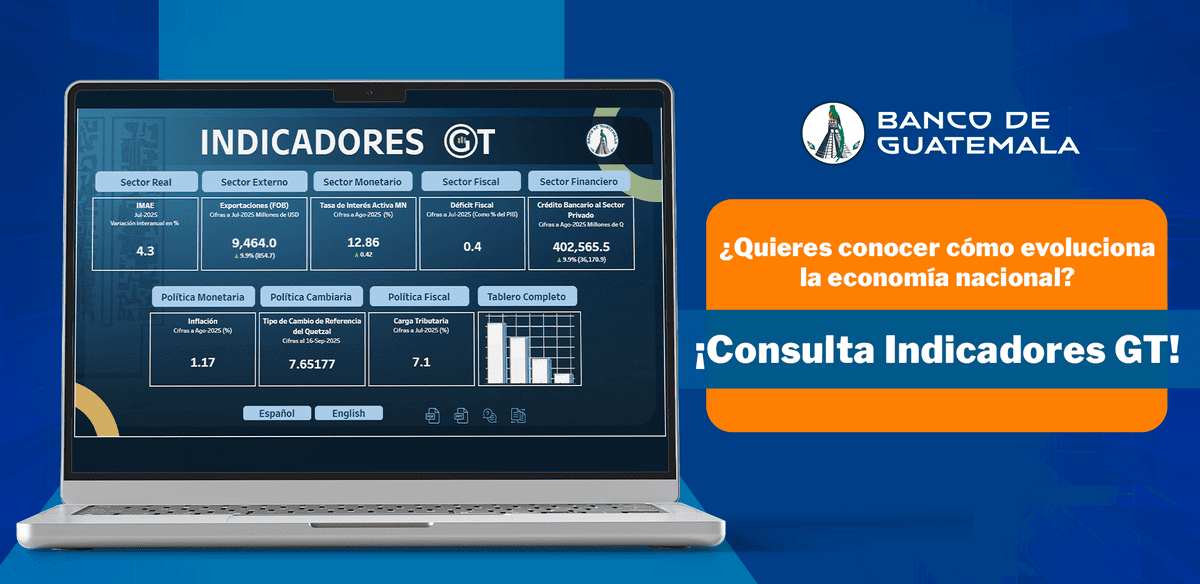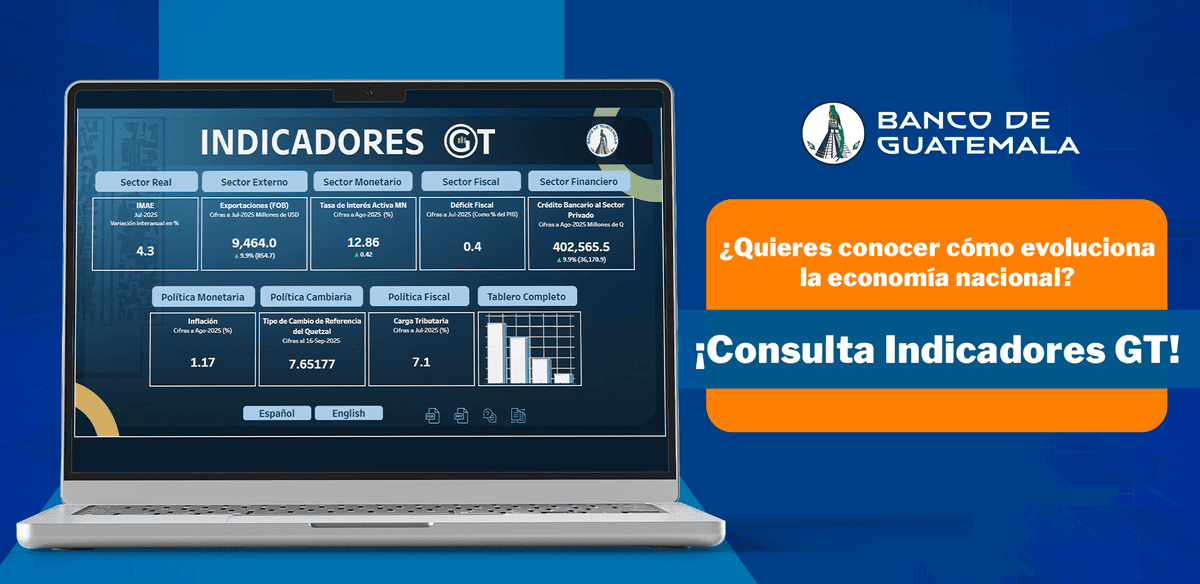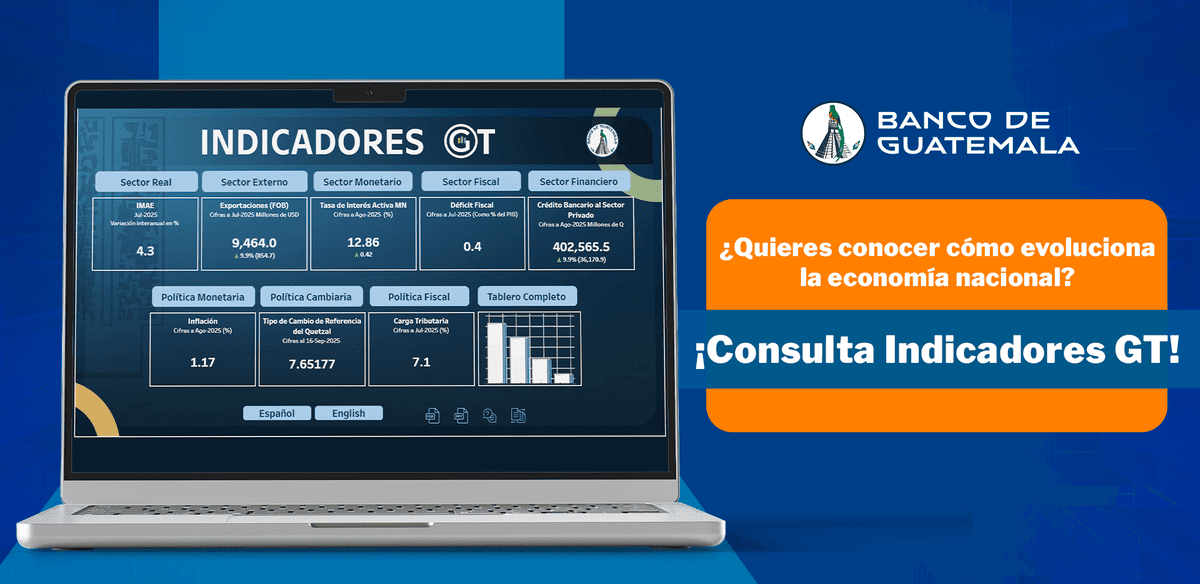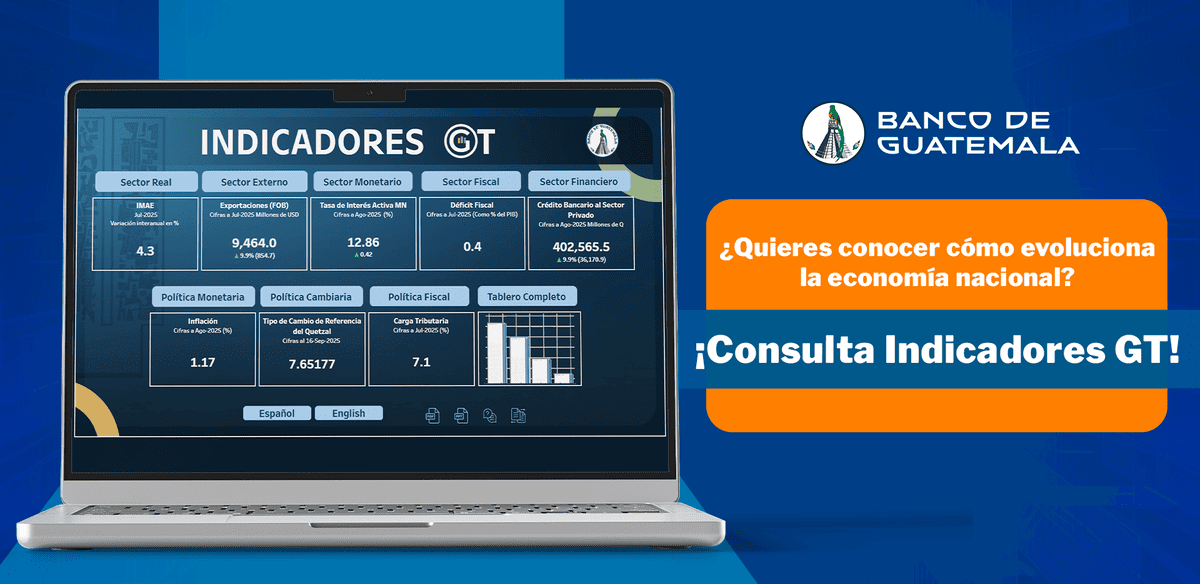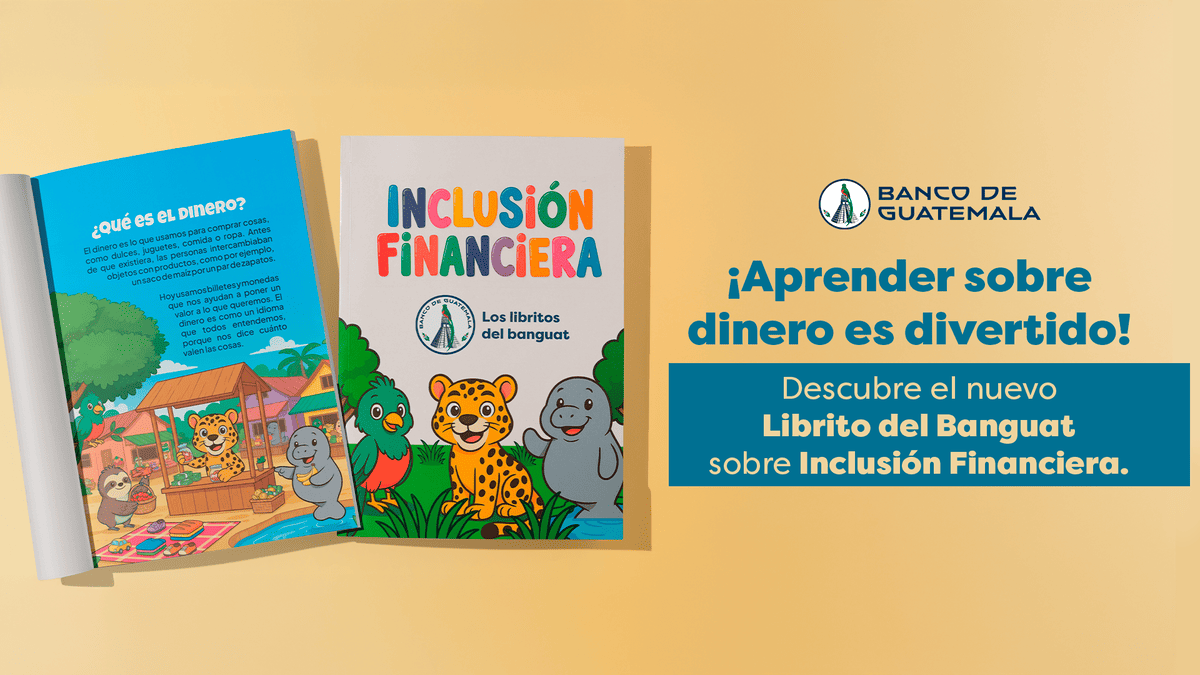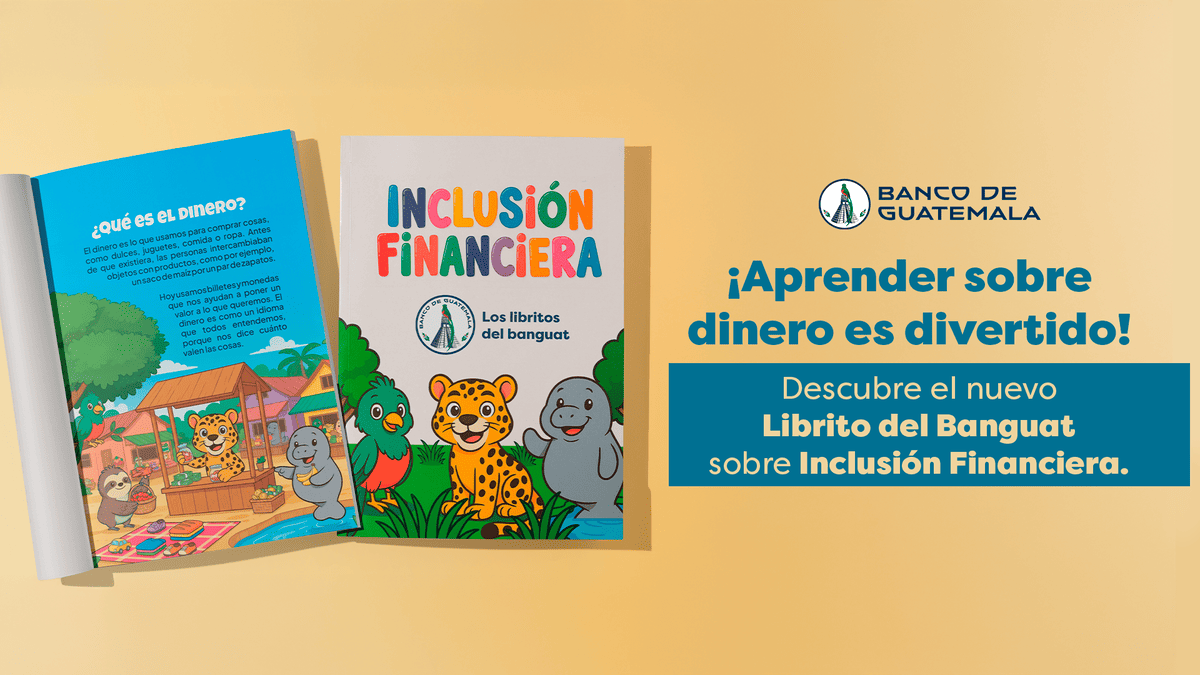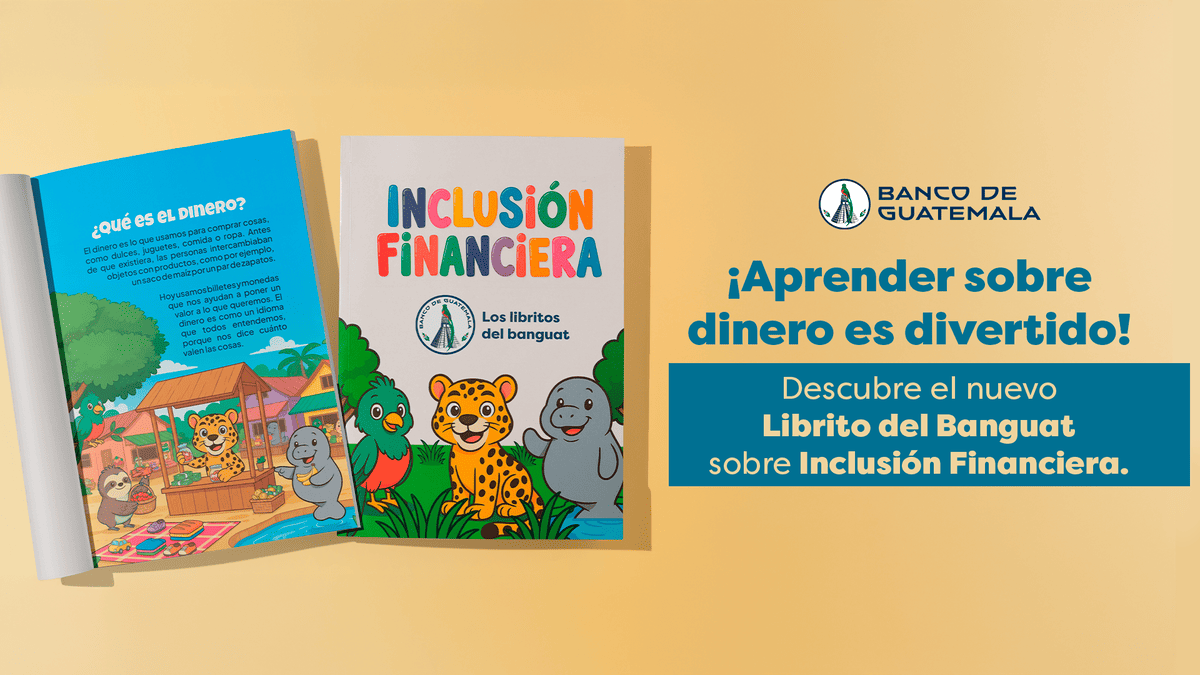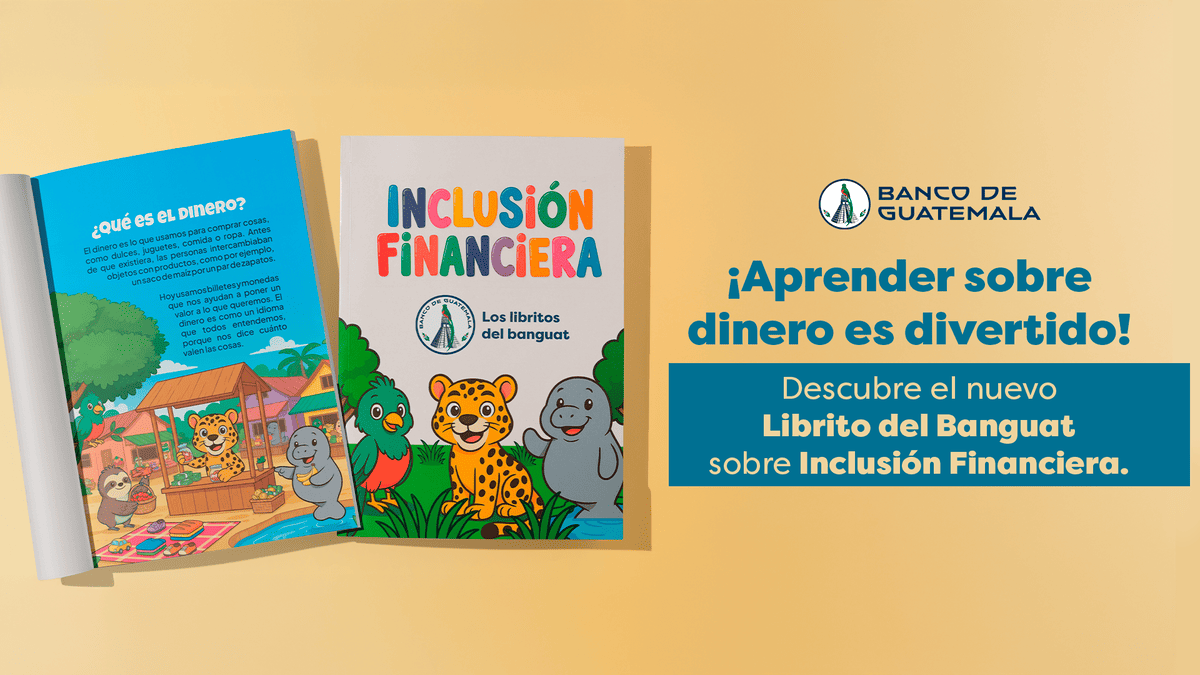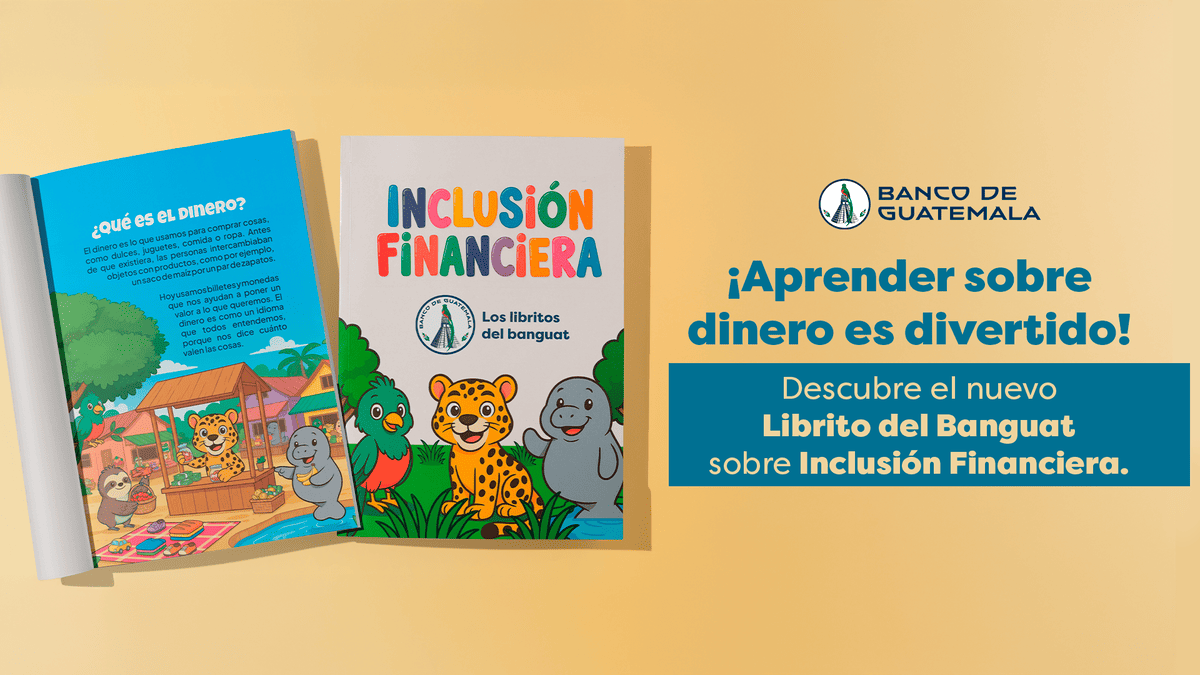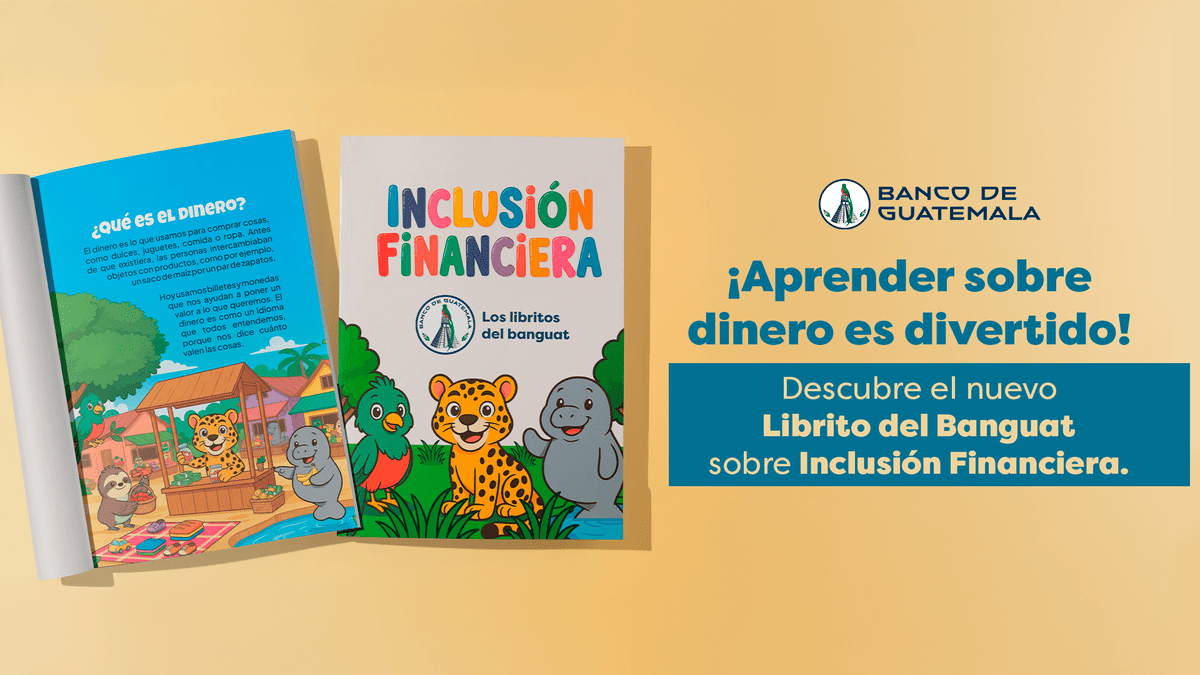Una visión estética de la nacionalidad

Caminar por el Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala es una experiencia que seguramente habrán experimentado los primeros pobladores del país en sus imponentes ciudades para los días de mercado. El sitio es visitado diariamente por miles de personas que deben realizar sus trámites administrativos en las distintas instituciones públicas que conforman esta muestra de la creatividad estética guatemalteca.
Desde mediados de la década de 1950 los edificios del Palacio Municipal, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Crédito Hipotecario Nacional y el Banco de Guatemala han pasado a formar parte del paisaje urbano capitalino y del diario vivir de los guatemaltecos. De tal forma, que ya son pocos los que se preocupan por descubrir las maravillas que poseen cada una de estas construcciones, obra de jóvenes visionarios que marcaron no sólo la fisonomía de la ciudad, sino también las páginas de la historia de la arquitectura y de la plástica guatemalteca. Los arquitectos Jorge Montes, Carlos Heussler, Raúl Minondo y Roberto Aycinena fueron contratados para realizar estas edificaciones de gran simbolismo para el país, porque en el sector se centra una gran cuota de poder político, económico y legal.
Estos vanguardistas diseñadores que venían influidos por sus estudios en el extranjero y las corrientes modernistas del momento, contaron con el apoyo de los artistas Carlos Mérida, Roberto González Goyri, Guillermo Grajeda Mena, Efraín Recinos y Dagoberto Vásquez, entre otros. Algunos de estos maestros plásticos encontraron en esos edificios la consolidación de sus carreras.
Realizado años después de la Revolución de 1944, es indudable que el Centro Cívico tuvo su origen en la apertura artística que se dio durante la década revolucionaria. Muchos de los jóvenes creadores en plena formación durante este lapso, tuvieron la oportunidad de acceso a becas para perfeccionar sus habilidades en las mejores escuelas de arte y universidades del extranjero.
De ahí, que no resultara tan difícil encontrar a ese grupo de talentosos personajes que se unieron para concretar este proyecto, que aunque tenía toda la conceptualización moderna de la época, no dejaba de presentar rasgos precolombinos por la manera en que fue diseñado.
Algunos estudiosos afirman que sus escalinatas, explanadas y elevaciones junto con los edificios que componen el conjunto urbanístico son una especie de remembranza de la Plaza Mayor de Tikal. Una idea comprobable si por un momento se cierran los ojos y se intenta recrear esas legendarias ciudades construidas con piedra, estuco y madera.
Además, las ventanas eran poco frecuentes, y si se utilizaban, eran muy pequeñas y estrechas. Tal y como se aprecia en el edificio del Banco de Guatemala, que hoy nos ocupa, en el cual curiosamente los dictados de la corriente internacional pedían la supresión de ventanas e incluir defensas solares
Los exteriores de esas edificaciones precolombinas eran tratados de una manera especial porque se decoraban con esculturas pintadas, dinteles tallados, molduras de estuco y mosaicos de piedra. Las decoraciones se disponían generalmente en amplios frisos que contrastaban con franjas de ladrillos lisos.
Al igual que esas construcciones contaban con su decoración, los arquitectos y artistas proporcionaron a estos modernos edificios creaciones monumentales e interiores ricamente decorados. Especialmente en el Banco de Guatemala, edificación en la cual la estructura de hormigón armado se combina perfectamente con la decoración mural de Roberto González Goyri y Dagoberto Vásquez, así como los esmaltes de Carlos Mérida en una reunión plástica sin parangón.
"El inmueble es poseedor de valores únicos. Su existencia materializa la suma de filosofías humanistas que se fundamentaron en la necesidad de una creación con fines sociales. En ese lenguaje moderno con todo su peso que dio paso a otras expresiones y búsquedas para el artista guatemalteco", define Guillermo Monsanto en una monografía sobre el edificio de la institución bancaria.

LA UNIDAD ESTÉTICA
Con el concepto de integración muy claro, los jóvenes creadores apostaron por un sitio que fuera el exponente de una arquitectura moderna que respondiera al trabajo colectivo e interdisciplinario. a pintura y la escultura se fundieron con el cuerpo arquitectónico y no se tomaron como adornos vacíos sin significado. Los edificios se presentaron como una muestra de funcionalidad. Además, de constituirse en una parte importante de ese centro urbano, que aún ahora, 50 años después de su concepción, sigue vigente. A decir del arquitecto Jorge Montes en su artículo "Centro Cívico: un corazón de ciudad", la escultura y la pintura deben considerarse como la misma esencia de un edificio, desde que éste se planea. "Ello establece, como consecuencia, que la labor pictórica y escultórica queden introducidas en el cuerpo arquitectónico como parte de él, de tal manera que si se retiran se desintegra el edificio como concepción y, al revés, si se levanta el mural o se despega el relieve, éstos pierden su sentido y su ritmo como valores independientes", anota Montes. Por esa razón, los cuatro arquitectos que participaron en la edificación del Centro Cívico pidieron a los artistas que todas sus creaciones artísticas giraran alrededor del tema de la nacionalidad guatemalteca antigua como actual. Sin embargo, es justo decir que en este edificio bancario se consiguió una integración de la arquitectura, la escultura y la pintura, logrando una verdadera solución arquitectónica-escultórica como han comentado en distintas oportunidades Jorge Montes y Roberto González Goyri. Para lograr esta meta y que tanto la obra artística se fusionara con el diseño arquitectónico, los murales de Vásquez y González Goyri, ubicados en las fachadas oriente y poniente respectivamente, se hicieron de concreto y se fundieron in situ (en el propio lugar).
En este proceso se utilizaron formaletas de madera que fungieron como molde para contener el cemento, de esta forma, los artistas evitaron realizar primero un positivo y luego trasladarlo al muro.
Sobre la pared de ladrillo se fueron colocando los moldes de 1.22 metros de alto por 2.44 metros de largo y se iba realizando la fundición. Al terminar el trabajo de vaciado y retirar las formaletas, se logró que el relieve se convirtiera en parte del paredón.
Una característica muy importante de estos murales, es que los artistas los dejaron al natural, por lo tanto, al acercarse a observar detenidamente los detalles de cada pieza, se podrán detectar pequeñas imperfecciones que quedaron marcadas durante la fundición y que en ningún momento se intentaron ocultar de la vista del público.
Por su parte y como contraste al monocromo exterior, están los murales de los artistas Carlos Mérida y Arturo López Rodezno, ubicados en el cubo de ascensores y la sala de sesiones de la Junta Monetaria, respectivamente. Para la elaboración de estas obras de arte se utilizó el esmalte vidriado sobre cobre.
Esta técnica se caracteriza por utilizar el vidrio fundido que pasa a un estado líquido en el cual queda una superficie vítrea sobre el metal para moldear las piezas que formarán parte de la obra monumental. Los colores se dan en el esmalte por óxidos calcinados y las variantes de color, su comportamiento y propiedades físicas, dependen de los diferentes grados que se utilicen durante la fusión.
Sin lugar a dudas, el concepto urbanístico de integración que logró el Centro Cívico ha sido imposible de imitar en la actualidad, porque son edificios que no solamente son funcionales, sino también transmiten a los transeúntes el placer de una verdadera obra de arte. Además ofrecen una visionaria unión de culturas, en una época en la que está de moda el término diversidad.
 | ADAPTACIONES ARQUEOLÓGICAS Nombre: Sin título; |
Al situarse sobre la 7a. Avenida es fácil encontrar la propuesta abstracta del artista Roberto González Goyri (1924). Retornado recientemente de realizar sus estudios en el extranjero, el joven creador venía imbuido de una serie de corrientes que quedaron en evidencia en este mural. Eliminó todo trazo figurativo y se dejó seducir por la libertad de expresión que le permitía este estilo.
"Es aquí donde el artista hizo gala de su expresión abstraccionista, llegando incluso al "abstraccionismo absoluto", creando un sentido de movimiento a través de los efectos de luz y sombra", apunta Haroldo Rodas, en una monografía sobre el artista.
Los tres paneles son una expresión abstracta rítmicamente relacionada entre sí y adaptada totalmente al frío material utilizado en su creación, por lo que al igual que los murales del ala oriente, no desentonan con el diseño del edificio.
"En estos murales sentimos la voluntad ordenadora del artista, precisa y rigurosa. González Goyri trabaja con la armonía de la imaginación y del cálculo. (...) Es interesante cómo da soluciones y resuelve el problema de la luz y de la sombra que se crea con el relieve. El autor divide en tres partes la altura del mural y no le da el mismo grosor a los relieves, así como a la medida de las formas. El grosor de los relieves es variable, de 5, 8 y 12 centímetros, y las medidas de las formas de 12, 20 y la mayor de 40 centímetros, en la parte más baja", explica Irma Lorenzana de Luján en su tesis "El mural en Guatemala".
Aunque esta pieza no tiene un tema en particular y, como el propio artista ha hecho saber en el diseño abstracto, sólo hay que ver las formas y su valor estético, lo cierto es que reconoce que su trabajo tiene una cierta semejanza a una estela maya, en respuesta a la solicitud de abordar la temática precolombina, hecha por los arquitectos Jorge Montes y Raúl Minondo.
Así que el artista, utilizando un lenguaje moderno se atrevió a trasladar el concepto propio del estilo maya, tomando en cuenta que durante varios años laboró en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología. Una experiencia que sin duda le dio la autoridad para concebir libremente el arte maya.
Pese a no ofrecer ninguna historia concreta, al estar frente a frente con este mural y ver sus figuras que tienen un parecido a los jeroglíficos, viene a la memoria el reconocido Templo de las Inscripciones, ubicado en el sitio arqueológico de Palenque en Chiapas, México.
Esta majestuosa construcción tomó su nombre de los tres grandes paneles de escritura jeroglífica que dan la bienvenida al santuario alzado en la cúspide y elevado sobre una pirámide escalonada de nueve gradas. Su magnificencia se debe a que fue el recinto funerario del rey Pacal el Grande, quien durante su largo reinado pudo desarrollar la arquitectura y el arte. Este edificio lo mandó construir en 683 d.C como un monumento en vida y para que en él descansaran sus restos. Las inscripciones narran la parte de la historia que corresponden a esta época.
O bien es posible trasladarse a las tierras de Quiriguá y Tikal en Guatemala o Copán en Honduras para recordar esas enormes lajas de piedra en las que los escultores tallaron bajorrelieves del jubileo de sus reyes. La importancia de las estelas se debía a que eran el medio por el cual se dejaba testimonio de los acontecimientos más importantes de los reinados utilizando los jeroglíficos como una expresión narrativa. éstas se erigían al finalizar un período temporal concreto, cada cinco y cada veinte años.
Pero sin importar las reminiscencias que al artista provocaran, lo cierto es que encontrarse frente a esta inmensa pieza de concreto, hace evocar uno de los momentos cumbres de la creación arquitectónica y plástica del país. Cada trazo, cada relieve y cada línea fueron elaboradas con la mayor honestidad plástica posible.
EL RETRATO DE UNA CULTURA FUSIONADA Nombre: Economía y cultura |
Este mural se aprecia desde el terreno que corresponde a la Corte Suprema de Justicia y la Torre de Tribunales. También está formado por tres secciones que cuentan una historia que los guatemaltecos han vivido durante estos siglos.
Esta obra de arte fue una inspiración del maestro Dagoberto Vásquez Castañeda (1922-1999), reconocido por su obra escultórica, pictórica y grabado. Producto de las corrientes artísticas que caracterizaron la Revolución de 1944, Vásquez adquirió desde temprana edad una conciencia social, que lo caracterizó durante toda su vida.
Razón por la cual, es posible que se haya sentido cómodo utilizando el muralismo que le permitió expresarse en un geometrismo sintético y mantener un contacto directo con ese pueblo que siempre lo preocupó. "En este relieve Dagoberto Vásquez muestra lo mejor de su sensibilidad y la cohesión de la imagen con el diseño estructural del edificio, lo cual obviamente fue estudiado con precisión", expone Rosina Cazali en una monografía sobre el artista.
"En los tres grandes murales, comenzando con el de la izquierda, la composición se va desenvolviendo en forma de zig zag, las figuras de los hombres van tomando formas y las líneas adquieren diferentes valores constructivos, es decir, una línea, por tenue que sea, liga cada una de las partes, logrando una lectura coherente. (...) Estos personajes que trabajan se mueven o gesticulan son hombres, pero en estos murales representan la esencia de lo humano, por medios puramente plásticos", explica en su tesis Lorenzana de Luján.
Los tres paneles que conforman la obra están subdivididos imaginariamente de una forma sistemática y se deben leer de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Cada escena tuvo su punto de partida en cada dos pisos del edificio.
En el primer apartado (el de la izquierda) se abordó el mito de la creación, visto desde la cosmovisión maya. Obviamente, el artista retomó el Popol Vuh para contar cómo los dioses antiguos dieron vida primero a la tierra, después a los animales y por último al hombre que después de dos intentos con barro y madera finalmente fue formado de granos de maíz molidos. Así, en sus figuras geométricas quedó plasmado el origen de la tierra, el agua, la lluvia, los peces, las aves y, por supuesto, el ser humano.
Posteriormente, el hilo conductor se traslada hacia la fecundidad representada por una mujer embarazada unida plásticamente a una familia escenificada por un padre que lleva la carga a cuestas mientras es acompañado por su hijo y su esposa. En esta estampa, el artista dejó plasmada la importancia de la familia unida como el núcleo de la sociedad guatemalteca.
En el final de esta parte, el artista hizo una interpretación del universo maya, al esculpir las nubes, los pájaros y la lluvia, probablemente haciendo una alusión a Chac, el dios de la lluvia. No olvidó incluir los cuatro puntos cardinales, elementos fundamentales de la cosmogonía maya, ya que se decía que los Bacabs eran cuatro divinidades que sostenían el cielo. Además, se les asociaba con cuatro colores simbólicos: el rojo para el Este, blanco para el Norte, negro para el Oeste y amarillo para el Sur.
Luego de haber hecho un repaso por la creación del universo, el panel de en medio se enfocó en la cultura. Lo comenzó con una representación del tiempo, considerado por las culturas precolombinas como una continuidad con un comportamiento cíclico recurrente. Además, se exploró en el trabajo del hombre, pero uno ya más ladinizado, sin duda por la influencia de la Conquista.
En uno de estos apartados, el artista dio especial atención al fuego como fuerza creadora, purificadora e impulsadora del desarrollo, elaborándose junto a éste tres figuras que se integran en un solo cuerpo y reflejaban la historia, la economía y la cultura.
Luego realizó una figura en movimiento que representaba al hombre y su afán por trabajar con la ciencia, en un concepto, que muchas feministas criticarían, a la mujer quedó representada como una fuente de belleza, además de ser la dadora de vida y un apoyo en el hogar, mientras al hombre se le presentó como forjador de ideas y cambios.
El tercer panel, por su parte, recogió la parte de la economía. Aquí, Vásquez utilizó en sus primeros trazos la forma económica más básica desde el principio de los tiempos. Recurrió a la representación de la caza, la pesca y la agricultura, las cuales también fueron actividades económicas vitales dentro de las sociedades mayas.
Sin lugar a dudas, como el mural formaría parte de la institución bancaria más importante del país, el artista no podía dejar de lado el comercio de bienes como la representación de dos figuras en un intercambio que redundaría en el incremento de los bienes.
Esta parte es coronada por el quetzal. No es casualidad que el maestro Vásquez haya decidido cerrar con el ave símbolo de Guatemala, ya que desde 1925 es también la denominación de la moneda nacional. Además, históricamente esa pequeña ave, de 35 centímetros de pecho y vientre rojos con una frondosa cola verde esmeralda de 60 centímetros de largo, mitológicamente es considerada como una protectora y fiel compañera en cualquier vicisitud.
Es importante resaltar que este diseño tampoco rompió con la estructura exterior del edificio. Está compuesto con dos planos abiertos y dos planos cerrados. Según anotaba el propio Vásquez, "los abiertos son los que forman las zonas de los ventanales, los cuales están fraccionados por las líneas de los parasoles en sentido vertical, para que la superficie adquiera dinamismo. Los cerrados en el relieve son de continuidad vertical. Su enlace horizontal está realizado con líneas divisorias que seccionan el mural", por lo que el espectador podrá tener su propia percepción del mural, desde la posición que elija para admirarlo.
CON LAS AUTÉNTICAS RAÍCES MAYAS
Nombre: Los Sacerdotes danzantes mayas
Técnica: 2,000 placas de esmalte sobre cobre, con fondo de mármol.
Localización: Interior del Banco de Guatemala, en el primer nivel, rodeando los cuatro cubos de elevadores.
Medidas: 117.50 metros cuadrados
Fecha de elaboración: 1963-1966

Luego de la inmersión escultórica del exterior, se siente un fuerte impacto al encontrarse cara a cara con esas figuras de colores vívidos que parecen darle una alegre bienvenida a cada visitante o atraer la buena voluntad de los dioses. Son los "Sacerdotes danzantes mayas" del maestro Carlos Mérida (1891-1984), personaje que ha dejado un importante legado cultural a los guatemaltecos.
Su contacto con el muralismo lo tuvo de la fuente primaria: México. En un momento en que esta forma de expresión era la más utilizada para llegar a la conciencia de los espectadores, ya que luego de la Revolución Mexicana de 1910, los artistas utilizaron las paredes de las instituciones públicas y privadas para dejar la huella de los sucesos históricos que afectaron a esa nación.
A pesar de estar en contacto directo con los principales exponentes de la corriente, Mérida encontró su propia forma de expresión, conservando su esencia guatemalteca y rindiendo homenaje a las raíces que en 1919 abandonó en busca de verdes pastos en el país azteca.
Por lo tanto, resultó una decisión natural comunicarse con el maestro ausente, para solicitarle crear estas obras de arte que vendrían a complementar el conjunto arquitectónico. Su colorido mural fue realizado con placas de cobre con esmaltes vidriados, elaboradas con la técnica champleve, que consistía en permitir que la coloración de las placas tuvieran ciertas transparencias y variaciones tonales para cumplir con las exigencias del artista, quien dejó especificado que cada placa debía tener una apariencia acuarelada.
Los responsables de cumplir con el diseño y especificaciones de Mérida fueron los talleres de Franco Bucci, en Milán, Italia, con quienes también se trabajaron los esmaltes del Crédito Hipotecario Nacional.
Para lograr un contraste mejor, las placas están colocadas sobre mármol blanco traído de las canteras de Zacapa, Guatemala y de esta forma lograr que cada sacerdote tenga su propio protagonismo. "La característica de estos murales es que el autor utiliza el espacio como elemento primordial de su creación", asegura Lorenzana de Luján.
Además, la obra es proporcional y llena de ritmo, de tal forma que es fácil imaginarse los rituales que estos personajes concelebraban durante sus festividades. Hay que recordar que la primera profesión de Mérida era la música y de allí que su obra sea siempre rítmica y lleve a la retina del espectador hacia un compás cadencioso.
Por otro lado, además de su afición por la música, Carlos Mérida sentía una atracción por la danza e incluso fue fundador de la Escuela de Danza de la Secretaría de Educación Pública de México y tuvo una importante participación en el desarrollo de ésta en el vecino país, razón por la cual se detecta esa maestría que utilizó para darle vida a las posiciones de las figuras danzando.
En estos esmaltes, el artista utilizó la transposición de la forma logrando un equilibrio que aún mantiene el atractivo de la obra. "Estos colores y formas que se mueven sobre el campo blanco del mármol, encerradas en finas líneas negras de desigual altura sobre el muro, en que las figuras están levemente espaciadas entre sí, para que cada una alcance una vida propia, pero íntimamente entrelazada, logrando espacios ilimitados, al mismo tiempo que se intensifica la sensación de grandeza. La mutua influencia de los colores es esencial en este fondo blanco", anota Lorenzana de Luján.
Por su parte el propio maestro Roberto González Goyri ha escrito que "sus figuras, tan modernas y tan antiguas a la vez, parece que emergieran de un códice precolombino y se aprestaran a una danza ritual".
Por que hay que recordar que aunque vivió la mayor parte de su vida lejos de Guatemala, Carlos Mérida siempre guardó un respeto por la cultura maya y como parte de su creación incorporó algunos elementos de influencia americanista, de la cual se sentía orgulloso.
Situación que se comprende inmediatamente, al mirar fijamente esas figuras que flotan sobre el mármol blanco, y resulta imposible evitar hacer una asociación con los frescos de Bonampak localizados en Chiapas, México, los cuales fueron pintados cerca del año 720 a.C. y fueron redescubiertos en 1946 por Giles Healey.
Esta pintura mural que se encuentra en tres salas del recinto, además de plasmar las escenas bélicas y sociales, también se encuentran escenas de los señores danzando al ritmo de una música sin tiempo. Personajes que guardan cierta similitud conceptual con los esmaltes de Mérida.
Así que con sus formas constructivistas, Mérida dejó plasmado su personal forma de concebir el papel de esos personajes dentro del concepto integral del edificio. Como dejara claro Juan B. Juárez en una monografía del artista "Su integración, además de lo formal, ambiental y estructural, es también de sentido, de expresividad: le da al edificio y a la institución los signos visibles de su origen y su destino nacionalista".
O bien dado el íntimo conocimiento del artista sobre la civilización maya, estos místicos bailadores podrían considerarse como una representación gráfica de una de las danzas que forman parte de la representación del Rabinal Achí, obra de teatro en la cual los personajes bailan a merced de una fuerza superior que, al fin de cuentas, es la que decide cuál será el destino de cada uno de los miembros de las familias Rabinal y Quiché.
"Lo esencial de mi trabajo", decía Carlos Mérida, "es su pureza; no se apoya en nada extraño a la más íntima naturaleza de la pintura: forma y color. No necesita explicarse: formas, color, movimiento que pueden verse sin escuchar la música. "Música y dibujos se sostienen por sí propios, cada uno con sus medios; se toman del brazo y danzan juntos, sin tropezarse", afirmaba el artista.
Aseguraba que sus formas tenían un lenguaje propio pero apoyado por un color que por muy violento que pudiera resultar tenía matices. Una confirmación manifiesta en todos sus murales, pero sobre todo en los realizados para el Banco de Guatemala, los cuales complementan el estilo estético precolombino que sus creadores quisieron imprimir.
DESDE EL CORAZÓN DE MESOAMÉRICA
| Nombre: Integración Económica de Centroamérica Técnica: 240 placas de esmalte en cobre Localización: Sala de sesiones de la Junta Monetaria Fecha de elaboración: 1965 |  |
Poco accesible al público, pero no menos importante, se encuentra el mural de la Sala de Sesiones de la Junta Monetaria, inspiración del artista hondureño Arturo López Rodezno (1906-1975).
Aunque se tenía contemplada una partida para la realización de esta obra de arte por un artista guatemalteco, en un gesto de hermandad, el Banco Central de Honduras decidió obsequiar el mural para este espacio.
Para ello, la institución bancaria hondureña convocó a los trabajadores plásticos de ese país para participar en un concurso que, al final, fue ganado por el destacado artista López Rodezno, quien presentó una propuesta que debía realizarse en esmalte sobre cobre y recordaba a los vitrales franceses por la definición de áreas de color y el contraste al desvanecerse en un perfil o figura.
Su conocimiento de la técnica de los vitrales, aprendido en los talleres del maestro Carlucci en Italia, así como su amistad con artistas guatemaltecos de la talla de Humberto Garavito, es posible que le hayan permitido captar con fidelidad la esencia de lo que se buscaba para complementar la integración arquitectónica plástica, que se gestaba aquí.
Como el artista era originario de Copán, uno de los imponentes asentamientos mayas en Honduras, puede pensarse que de ahí nació su interés por dejar constancia de la historia mancomunada de los países que conformaban Mesoamérica, término acuñado en 1943 por Paul Kirchhof para referirse a la región que comprendía desde México hasta Costa Rica, incluyendo los países de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Al igual que en la actualidad, los límites de esa área precolombina así como sus tradiciones, cambiaron constantemente a medida que entre las distintas sociedades se extendieron determinados rasgos como la utilización del calendario ritual de 260 días, una concepción del universo en la que el espacio y el tiempo se consideraban como una continuidad, elementos religiosos y un sistema social estratificado. Cuatro fueron las civilizaciones que dominaron la región: olmeca, zapoteca, maya y azteca.
Por eso es que el artista, también recurrió al Popol Vuh y desarrolló su mural alrededor del joven Dios del Maíz, Ah Mun, quien según la antigua tradición estaba ligado con la vegetación y con el alimento primordial, además era el representante de la estructura religiosa, política, social y económica del área.
"El Dios del Maíz está representado por una enorme cabeza de verde jade, estilizada. A la derecha, del Dios Maya, una matrona vestida de túnica blanca y en posición sentada, sostiene el cuerno de la abundancia, concepto alegórico del bienestar económico derivado de la integración centroamericana. A la izquierda del Dios del Maíz, un grupo que representa a la familia, la que sirve de símbolo del desarrollo social", anota Ricardo Martínez en su artículo publicado en el libro Joyas Artísticas del Banco de Guatemala.
López Rodezno con su estilo neofigurativo plasmó a sus personajes femeninos con sencillas túnicas de algodón blancas y únicamente a uno de sus personajes masculinos con una túnica más elaborada en color oscuro. Acaso como una forma de resaltar su ascendencia noble, ya que únicamente las personas pertenecientes a la nobleza podían utilizar túnicas ricamente bordadas que los distinguiera del resto de la población.
Por otro lado, el artista captó el importante papel del comercio tanto en la antigüedad como ahora, ya que entre los pueblos mesoamericanos la división entre tierras altas y bajas permitía que las sociedades tuvieran relaciones basadas en el beneficio mutuo, porque intercambiaban cultivos, animales y recursos naturales.
Este aspecto lo representó con un pescador, plantas de cafetales, las milpas y los racimos de bananos que forman parte de la actividad agrícola que ha caracterizado a la región. Quizá la inclusión del banano como parte de los cultivos, sea para dejar patente el impacto que esta fruta ha tenido en la economía y cultura de ambos países. También incluyó el desarrollo económico e industrial y lo representó por medio de una fábrica, la sustituta natural del trabajo relacionado con la tierra.
López Rodezno le dio énfasis a la cultura y en la parte inferior de su mural incluyó a la artesanía, una tradición que ha permanecido a lo largo de los siglos y que ha sido transmitida de generación en generación. Para ello se valió de una mujer que teje su urdimbre en un telar de palitos, herramienta primitiva pero funcional que aún en la actualidad se continúa utilizando.
Además, el artista plasmó su origen de Copán, una ciudad astronómica por excelencia, e incluyó al Sol (Kinich Ahau) y la Luna (Ixchel) ya que desde la cosmovisión maya, ambos astros están intrínsicamente relacionados con el destino del hombre.
Como una concesión a la cultura occidental que se fusionó con la mesoamericana desde hace más de 500 años, el artista incluyó una cruz, la cual complementó el sentido de integración cultural que logró al agregar el cuerno de la abundancia, la fábrica y el cultivo del banano en otras partes de la obra.
UN ACERCAMIENTO A LOS ARTISTAS PLÁSTICOS
Luego de tener una aproximación con estas obras maestras que forman un monumento majestuoso a la creatividad y pureza artística, se hace necesario conocer un poco de estos soñadores que han dejado un trascendental legado cultural para Guatemala.
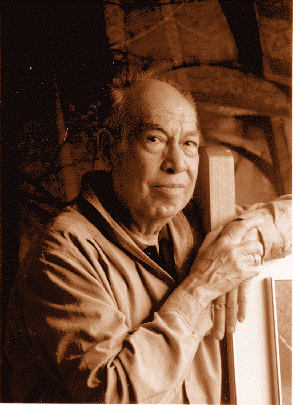
ROBERTO GONZÁLEZ GOYRI:
Nació en la ciudad de Guatemala el 20 a la entonces conocida Academia de Bellas Artes de Guatemala (hoy Escuela Nacional de Artes Plásticas). Fue uno de los alumnos que colaboró en la realización de los vitrales del Palacio Nacional, bajo la dirección del maestro Julio Urruela. Hacia 1944 se le presentó la oportunidad de trabajar en el Museo Nacional de Arqueología como restaurador de cerámica. Fue hasta en 1948 cuando realizó su primera exposición individual en su casa de estudios y ese mismo año viajó a Nueva York en donde estudió escultura y pintura en el Art Student’s League y en el Clay Club Sculpture Center. Esos tres años en la ciudad y el contacto con el expresionismo-abstracto le dieron una nueva visión de su estética visual, la cual se aprecia en sus obras posteriores. En 1951 regresó a Guatemala y dos años después fue invitado a participar en la elaboración de los murales de tres de los edificios que conformarían el Centro Cívico: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sobre la 7a. Avenida, el Crédito Hipotecario Nacional en el lado este y el del Banco de Guatemala en el sector poniente. A partir de ese momento, elnombre de González Goyri fue ganando más fama y se le solicitó años después la creación de otros murales, siendo uno de los más recientes el del Museo de Arqueología y Etnología. Su obra pictórica y escultórica se ha exhibido en importantes galerías del mundo como la Roko Gallery de Nueva York, la Tate Gallery de Londres y la Unión panamericana en Washington. Además ha participado en muestras de Sao Paulo Brasil; Quito, Ecuador, y la Bienal de Venecia en Italia.
Además, sus piezas artísticas pertenecen a las colecciones del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo de Arte de Las Américas en Washington, D.C., el Lowe Art Museum en Miami y en museos y colecciones privadas tanto de Guatemala como del extranjero.
ARTURO LÓPEZ RODEZNO:
Nació en Santa Rosa de Copán, Honduras, el 12 de marzo de 1906 y falleció en 1975. En 1920 viajó a la Habana, Cuba para estudiar Agronomía con especialidad en azúcar. Al concluir su carrera en 1930 cursó tres años de pintura en la Escuela San Alejandro de la Habana y luego de 1938 a 1939 estudió pintura al fresco en la Academia Juliane, de París. De 1952 a 1956 se capacitó en el dominio de las técnicas del esmalte en Roma, Italia. Sus primeros trabajos tenían un estilo realista, aunque con una temática popular. Luego fue buscando su propia expresión hasta sentirse identificado con el neofigurativismo de contenido tradicional en el cual empleaba grandes planos de color y no entraba en los detalles de las figuras. Fue quien introdujo el muralismo en Honduras y también se sintió inspirado por la civilización maya. Como prueba están sus murales del Aeropuerto Toncontín, la Escuela Nacional de Bellas Artes, de la cual fue fundador, el Banco Atlántida y el Banco Nacional de Fomento. Participó en la Bienal Hispanoamericana de Arte en Madrid, España, en la Mostra D'Arte Contemporáneo del Arrendamento, Roma, Italia. Obtuvo la Gran Medalla de Oro en el Concurso de la Segunda Exposición del Paisaje Italiano visto por artistas extranjeros, Lucca, Italia y el Primer Premio en el Salón Nacional de Pintura del Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI), Tegucigalpa, 1963.


CARLOS MÉRIDA:
Nació en la Ciudad de Guatemala, el 2 de diciembre de 1891 y falleció en la Ciudad de México, D.F. el 21 de diciembre de 1984. Su primera pasión fue la música y realizó estudios bajo la tutela del maestro Jesús Castillo en Quetzaltenango, ciudad a la que su familia se había trasladado poco después de su nacimiento. En 1909, el joven Mérida retornó a la capital y entabló amistad con los intelectuales de la época. En 1912 viajó a París para estudiar música, pero una esclerosis auditiva lo obligó a abandonar esta profesión y a elegir a la plástica, su segunda pasión. La Primera Guerra Mundial lo forzó a regresar a Guatemala en 1914 y un año después realizó su primera exposición en la ciudad de Quetzaltenango. Hacia 1919 decidió trasladarse a México en donde en 1922 se adhirió al grupo de muralistas mexicanos colaborando con Diego Rivera en el mural del Anfiteatro Bolívar en la capital azteca. Junto con Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Sequeiros fundó el Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores. En 1931 inauguró la Escuela de Danza de la Secretaría de Educación Pública. En el vecino país ha dejado una muestra incalculable de su labor pictórica y muralística como el mural que realizó en 1923 en la Biblioteca Infantil de la Secretaría de Educación Pública y en 1964 el muro vitral de la sala Cora Huichol del Museo Nacional de Antropología de México.
En Guatemala su trabajo monumental se encuentra en el Centro Cívico con "Canto a la raza" en el edificio del Palacio Municipal de la Ciudad de Guatemala, "Alegoría de la Seguridad Social" en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, "Intenciones muralísticas sobre un tema maya" en el Crédito Hipotecario Nacional y "Los sacerdotes danzantes mayas" en el Banco de Guatemala.
Su obra se encuentra en colecciones privadas y museos de todo el mundo. Ha sido un pilar importante en el desarrollo de la plástica guatemalteca por lo novedoso de sus técnicas y sus formas que siempre guardaron una intrínseca relación con sus orígenes.
DAGOBERTO VÁSQUEZ CASTAÑEDA:
Nació en la Ciudad de Guatemala el 2 de octubre de 1922 y falleció el 21 de junio de 1999. Ingresó a la entonces Academia de Bellas Artes en 1937, siendo director el escultor quetzalteco Rafael Yela Günther. Junto a otros compañeros de la época, en 1940 se convirtió en uno de los ayudantes del maestro Julio Urruela en la elaboración de los vitrales del Palacio Nacional. Simpatizante del ideario que forjó la Revolución de 1944, Vásquez fue uno de los artistas que disfrutó de esa primavera política y tuvo la oportunidad de obtener una beca para estudiar en la Escuela de Artes Aplicadas de Chile.
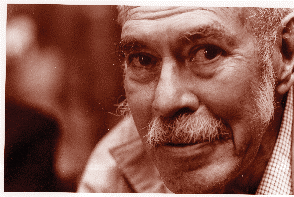
En este lugar permaneció durante cuatro años y se especializó en la escultura, el tallado, modelado, moldeado y vaciado en bronce. A su regreso a Guatemala trabajó como maestro de dibujo geométrico en el Instituto Técnico Vocacional, el Instituto Rafael Aqueche y la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Su primera exposición individual en Guatemala, la realizó hasta 1950. Tres años después ganó el concurso para realizar el mural "Las fuentes de la vida" en el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, el cual realizó en mosaico de cerámica. En 1954 levantó y dibujó los planos de las antiguas estructuras de Período Post Clásico localizadas en Mixco Viejo, como parte de una expedición arqueológica franco-guatemalteca dirigida por el arqueólogo francés Henry Lehmann.
Posteriormente, fue invitado a participar en uno de los murales laterales del Palacio Municipal de la Ciudad de Guatemala (hacia la 7a. Avenida), titulado "Canto a Guatemala". También ornamentó el muro del lado oriente del Banco de Guatemala, el edificio Carranza y el Museo de Arqueología y Etnología de Guatemala.
Durante 20 años fue el director del Departamento de Folclor, de la Dirección General de Bellas Artes. En este lugar, realizó también un gran aporte para conservar la cultura guatemalteca porque investigó y publicó textos sobre las danzas folclóricas, música y pintura popular, así como el arte colonial y artesanía. Además tuvo la oportunidad de impartir sus conocimientos en distintas escuelas y facultades de las universidades del país.
Referencias:
- Albizúrez Palma, Francisco, Luis Alfredo Arango y Ricardo Martínez. Roberto González Goyri, Exposición-homenaje. Banco de Guatemala, Crédito Hipotecario Nacional. Guatemala. 1998.
- Cazali, Rossina. Dagoberto Vásquez Castañeda, una vida en el arte. Fundación Paiz. Ediciones Don Quijote. Guatemala. 1996.
- Equipo de redacción. Murales. Colección Quetzal No. 1. Banco de Guatemala. Guatemala. 1974.
- Juárez, Juan B. Carlos Mérida en el centenario de su nacimiento. Banco de Guatemala. Ediciones Don Quijote. Guatemala. 1992.
- Lorenzana de Luján, Irma. El mural en Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala. 1994.
- Luján Muñoz, Luis. Carlos Mérida, precursor del arte contemporáneo Latinoamericano. Serviprensa Centroamericana. Guatemala. 1985
- Martínez, Ricardo. Los murales del Banco de Guatemala. Artículo del libro Joyas artísticas del Banco de Guatemala. Ediciones Don Quijote. Banco de Guatemala. Guatemala. 2001.
- Móbil, José A. Historia del arte guatemalteco. Libros y Revistas de Guatemala. 2a. Edición. Guatemala. 2002.
- Monsanto, Guillermo. Datos dispersos de la plástica guatemalteca, 1892-1998. Hivos/El Attico. Guatemala. 2000.
- Monsanto Guillermo. El edificio del Banco de Guatemala. Artículo del libro Joyas artísticas del Banco de Guatemala. Ediciones Don Quijote. Banco de Guatemala. Guatemala. 2001.
- Montes, Jorge. El Centro Cívico: un corazón de ciudad. Artículo del libro Joyas artísticas del Banco de Guatemala. Ediciones Don Quijote. Banco de Guatemala. Guatemala. 2001.
- Rodas Estrada, Juan Haroldo. El diálogo eterno del maestro González Goyri. Fundación Paiz. Ediciones Don Quijote. Guatemala. 1994.
- Varios. Guatemala-Arte Contemporáneo. Galería Guatemala, Fundación G&T. Guatemala. 1997.